Juan Montalvo
HOMENAJE
INVESTIGACIONES POR ARTUR CORAL-FOLLECO, NUEVA YORK
Juan Montalvo en IPITIMES.COM. Google
.
>> ENTRAR
"..Juan Montalvo es considerado por los ipialeños como uno más de sus hijos adoptivos - Vivió en Ipiales durante tres de sus exilios, primero en 1869, lugo por segunda vez regresa de París y permanece en Ipiales desde 1871 hasta 1876. La tercera vez corresponde al período 1879 a 1881. En la pacífica y callada Ipiales escribió la mayor parte de sus obras de gran impacto mundial. Amó tanto a Ipiales que la llamó "LA CIUDAD DE LAS NUBES VERDES", como es conocida universalmente. Murió en Francia en 1897..
...Escribió, pues, durante su primer destierro, en su confinio de Ipiales, entre 1871 y 1875, sus Siete Tratados y sus sesenta Capítulos Cervantinos, sin contar algunos opúsculos y otros ensayos menores..." (Por Artur Coral-Folleco /New York).
SOBRE JUAN MONTALVO
Gonzalo Zaldumbide (ed. lit.)
- I -
Montalvo
Datos biográficos
Primer viaje a Europa. Lamartine. Nostalgias. El respeto a la «virtud». Proudhon. El viajero cogitabundo. El regreso
Sobre el más ilustre de los escritores ecuatorianos, José Enrique Rodó compuso, en hora, rara en él, de nostalgias y como de resarcimiento, aquel elogio estatuario, que América reputa como el mejor monumento a la gloria del hijo de Ambato. Ese soberbio trozo ahí se está, incólume a las veleidades de la opinión y del tiempo. Y nada, en honor de Montalvo, más justo que encarecer la lectura de esas páginas del maestro uruguayo1.
Datos biográficos de Montalvo, iré trazando los esenciales a la apreciación de su destino y de su obra.
Seguiremos a grandes pasos sus grandes libros. Lo mostraremos sucesivamente en su primer aspecto de viajero romántico y sentimental, el menos estudiado; en su aspecto tradicional de luchador político; de ensayista y escritor afilosofado; de imitador de Cervantes y creador de un nuevo don Quijote; de libelista airado y gigantesco caricaturista; de polemista cortés; de cronista sonriente; de moralista acompasado y grave; y en fin y a través de todo, de hablista y prosador insigne.
Y como en escritor tan personal la vida y la obra se entrelazan, se reflejan, se asemejan y se unimisman, se ve fácilmente surgir, del estudio más impersonal, su figura entera. El escritor y el hombre llegaron a compenetrarse, a identificarse de tal suerte que no sólo inseparables son, sino indiscernibles; aun las flaquezas del hombre, y como mortal las tuvo, refluyen en la transfiguración del artista: ambos forman un patético ejemplar de genio y de infortunio, como los que solía celebrar él mismo, en sus héroes de predilección. A través de su obra se le adivina, se le ve vivir; y no porque vaya contándonos, con indiscreta confidencia de protagonista romántico, sus personalidades. El acento de su convicción, el aliento de su pasión, la entereza de su actitud, revelando están que vienen de lo hondo.
Y puesto que nuestros países son tan análogos en condiciones y vicisitudes, bien puede afirmarse que nada de lo que caracteriza a Montalvo les es extraño. En la prestante individualidad de este americano por excelencia, americano por entero, bien pueden remirarse sin mezquindad veinte patrias.
Nació Juan Montalvo el 13 de abril de 1832 en Ambato, pequeña ciudad recatada en el regazo de los Andes ecuatorianos. Y hacia 1853 comenzó en Quito sus escarceos, a la manera de un buen discípulo romántico.
Su genio no fue propiamente de los más precoces, ni su forma de espíritu mal contento se prestaba con gracia a devaneos juveniles. Naturaleza poética, sensible al encanto vagaroso de la belleza romántica, Montalvo amó juvenilmente la poesía y a Lamartine por sobre todos los poetas. Parecía sin embargo constitucionalmente negado al verso; no adquirió el tacto para componerlos ni con la experiencia literaria más acendrada de la madurez, durante la cual reincidió más de una vez. Apenas si dos o tres estrofas de La juventud se va, guardan uno que otro toque furtivo de la divina ciencia infusa. Podéis ver, en El cosmopolita, una oda a don Andrés Bello: no la leáis, por favor, como poesía, leedla como prosa, poniendo mentalmente a renglón seguido esos versos de música desapacible y elocuencia enfática: veréis qué magnífica prosa...
No terminó sus estudios universitarios. Pero realizó, hacia los veinte años, el sueño que inquieta a todo hispanoamericano: ir a Europa. Los gobiernos de nuestras repúblicas, tan calumniados por la leyenda, tienen con frecuencia rasgos paternales para con los jóvenes algo cultivados cuya disposición promete frutos deseables. Fue así como Montalvo, habiéndose distinguido un tanto desde sus comienzos, fue enviado a Francia, de adjunto a la Legación de su país. Ni siquiera fue menester que el plenipotenciario nombrado pudiese partir con él: retenido por motivos de política interior, el jefe de misión -el mismo General Urbina contra quien Montalvo había de revolverse más tarde con airado talante- despachó de antemano a sus secretarios, no sin recordarles «lo que la patria esperaba de ellos».
Montalvo no escribió nunca un relato seguido de sus viajes; pero a cada vuelta del continuo vagabundear de su pensamiento, recurrió a sus recuerdos de lejanas tierras. Cobraba en ellos mayor autoridad para sus palabras y lecciones. No olvidemos cuánto tenía de maravilla inaudita el venirse, en su época, detrás los Andes a Europa... Montalvo, que creía en la fuerza educativa de los viajes -(quería enviar a García Moreno a Francia, para que ahí suavizara su ferocidad)- se llenó de enseñanzas que cautivaron para siempre su memoria y dieron un fondo de paisajes reales, una perspectiva verosímil, a sus ensimismadas contemplaciones de la historia. En su primera obra, la primera de importancia, y anunciadora ya de cuanto habían de ser las subsiguientes, vense brotar, además de los dones congénitos del estilo, todos los gérmenes de aquel romanticismo que exaltó hasta el fin su espíritu de gran clásico. Pero de entre las múltiples fases de esta naturaleza genial, llamó más tempranamente la atención esa gallardía de viajador sentimental, de peregrino meditabundo, de «bárbaro» que defiende, al contacto de la civilización, no sin ingenua altivez, su nativa grandeza de alma y su pureza de afectos.
En llegando a Francia, su primer empeño fue el de ver a Lamartine. No esperó, según lo contó él mismo, a que nadie lo presentase al gran poeta, por entonces ya desdeñado entre los suyos. A los franceses que podrían hallar algo excesivo su entusiasmo por esa gloria ya pretérita, Montalvo se toma el cuidado de explicarles el sortilegio con que los poetas cautivan, a la distancia, la imaginación. Mas todos sabemos que Lamartine ejercía, de cerca como de lejos, sobre sus allegados, tanto como sobre desconocidos, una seducción sin igual. Huellas de la especie de éxtasis que su presencia suscitaba en sus admiradores, se ven en numerosos testimonios. «Gran día de mi vida», exclama Charles Alexandre en su libro de Souvenirs; «hoy he visto a Lamartine en su hogar». Montalvo se acercó a verlo con parecida devoción. Lo halló «inclinado en un sillón antiguo, con su cabeza medio emblanquecida, su mirada melancólica». Lamartine debía de tener a la sazón cosa de sesenta; y seis años, pero era todavía bello, sin duda, con la belleza de expresión que la perenne frescura de su sensibilidad renovaba sobre su rostro parco y enjuto. «Era lírico de la cabeza a los pies», dice Alexandre. Leonardo de Vinci explica por ahí que lo interno repuja lo externo y que el alma modela el cuerpo.
Familiar y magnífico, el poeta recibió al extraño visitante a lo gran señor, y lo invitó a cazar en sus tierras... si lograba salvarlas de manos de sus acreedores. Montalvo nos cuenta de la invitación poniendo en su relato reflejos de la visión mágica que hacía esplender ante él la gloria de aquella amistad radiosa. «Qué orgulloso me sentiría yo al lado de mi gran huésped», escribe. «Me parecería al zorzal bajo la protección del águila, sería el pequeño mirto junto a la encina. Él me ha preguntado cuál es mi edad; le he dicho que soy joven todavía. Pues bien, repuso -y Montalvo emplea para el diálogo imaginario el noble tutear homérico que cuadra a la circunstancia- pues bien, tanto mejor para que puedas correr por la pendiente en persecución del cervatillo...». Y Montalvo prosigue fantaseando: «Lamartine me esperaría al pie de algún antiguo tronco, rodeado de sus más viejos perros. A la hora del crepúsculo, solos, esperando la luna en alguna alameda silenciosa, me referiría esas cosas vagas y encantadoras que sólo saben los poetas».
Bien sabía Montalvo que toda esta ilusión quedaría en ilusión. «Lamartine perderá su viejo castillo, pensaba; no tendrá árboles a cuya sombra reposar». El poeta debía, lo presumo, estar repitiéndose por entonces, envejecido y más desencantado, sus versos A la terre natale, compuestos cuando tembló por primera vez ante la perspectiva de tener que enajenar sus viejos campos de Milly. Montalvo pensó sin duda, que el poeta, pródigo aún e inmaterial como un niño, se quedaría sin techo para sus últimos días; y sabiendo que había abrigado siempre la idea de irse al Nuevo Mundo, no pudo resistir al deseo de invitarlo a su turno. «¡Qué feliz me encontraría yo siendo su guía en este largo viaje! ¡Qué feliz sería llevándolo conmigo! ¡Allí vería tantas cosas dignas de él! Yo le haría realizar una navegación mitológica sobre el Daule; los altos tamarindos y los ananás se inclinarían a su paso. Subiríamos al Chimborazo; desde la cima de los Andes arrojaría él una mirada inmensa sobre esa América inmensa. Descenderíamos por el otro lado y luego nos encontraríamos en medio de esas llanuras en donde tiembla la verde espiga. ¿Veis esos ancianos sauces que inclinan sus viejas cabezas, ya de un lado, ya de otro? Yo tengo ahí flores y laureles para ofrecer a mi gran huésped; yo le llevaría a casa de mi padre; nos internaríamos juntos en el bosque de Ficoa, y avanzando nuestro camino se sentiría él repentinamente inspirado del fuego divino al poner sus ojos sobre los poéticos lagos de Imbabura. Iríamos de valle en valle, sería recibido por todas partes con arcos de verdes ramas y flores. Los jóvenes agitarían en el aire sus banderas blancas; las jóvenes cantarían sus canciones más queridas, los viejos de cabellos canos saldrían de sus cabañas preguntando: ¿Dónde está él? ¿Cuál es él?».
Todo ello tan hermoso como inverosímil
Lamartine agradeció todas estas efusiones en bella carta: «He leído estas líneas y he amado la mano extranjera que las ha escrito. Si en mi patria se alimentaran sentimientos semejantes, yo no me vería obligado a repartir la sombra de mis árboles entre mis acreedores y mis deudos. La Francia, interrogada, ha respondido que yo muera. Pues bien, así será: moriré lejos de ella, a fin de que no tenga ni mis huesos».
Sabemos todos cómo Lamartine ennoblecía del modo más natural los más triviales actos cotidianos, y ponía en la familiaridad de su conversación la sencilla majestad de los relatos homéricos o la grandeza de las imágenes bíblicas. Por ejemplo en su admirable carta al señor d'Esgrigny. Llevada por el aliento de su elocuencia espontánea, la tristeza romántica asume en él un aspecto de serenidad antigua, que la trasfigura. Todos sabemos cuán pronta era su fantasía en ornar los avatares de su destino. El mismo día en que escribía el desprendido comentario al sublime y para él desgarrador poema a su tierra de Milly, leyó, en los diarios, que «la Puerta Otomana hacía una inmensa concesión de terrenos en Asia al señor de Lamartine». Era verdad; y ¡cómo magnificó aquel sueño, desplegándolo a distancia!
Y así es cómo se vio ya de mago antiguo, hablando de Job y de Salomón enmedio de la hospitalidad de Oriente, y así, si alguna vez pensó en ir de veras a buscar en nuestra América un refugio donde envejecer y morir en paz, debió de haberse fabricado en imaginación un alma e inventádose una vida conforme a alguna lírica visión de estas comarcas para él algo fabulosas. Acaso, releyendo la historia de América, se representó él mismo como uno de esos «civilizadores» cuyas vidas escribió en su declinar atareado y pobre. Bien pudo fingirse virrey magnánimo, o redentor de los indios, o libertador ardiente, o repúblico catoniano. Si el pobre grande hombre hubiera en verdad realizado ese su viaje a América, ¡cómo el Nuevo Continente, que ya lo amaba, lo habría acogido y hecho suyo, con un amor exclusivo, adoptándolo, disputándolo al viejo mundo, a modo como Montalvo se lo disputaba a los franceses! «Lamartine -les decía- es más popular en América que entre vosotros. Nosotros lo amamos más. En mi país todos conocen a Lamartine: sus más bellas palabras se han puesto en boca de un pastor y yo me complacía en oírle cuando subía la colina en pos de su rebaño».
Los tiempos han cambiado; ahora podría venir a establecerse entre nosotros el mayor genio de Europa, que eso nos dejaría sin cuidado. Pero en la América sensitiva y soñadora de entonces, qué gran acontecimiento, el poeta cantor del amor.
Fácil ironía sonreír de la ingenuidad de la invitación de Montalvo. Bien podemos nosotros hallar en todo ello una nobleza como de otra edad, una cándida de belleza de leyenda.
Fuera de estos goces del espíritu y de los de la iniciación intelectual, Montalvo se plugo poco en París, al comienzo por lo menos; y lo confesaba: «Cuando estuve en París siempre anhelé por algo que no fuese París», decía. Tal vez no estaba sino desorientado, pero se expresa como herido de nostalgia aguda. «Sólo el que ha padecido este mal puede saber lo que ello es», dice, y lo llama «enfermedad horrible». «A ella están sujetos -observa- principalmente los hijos de las montañas, los escoceses, los suizos: ¿qué sucederá, pues, con los hijos de los Andes, los habitantes del Ecuador, el país más montuoso del mundo?». Y con un acento en que resuena el eco de antiguos sentimientos íntimos, Montalvo exclamaba: «Más de una vez se ha arrepentido el viajero de haberse alejado del hogar. En el fondo del corazón queda siempre algo que martiriza; porque, al fin, estoy lejos de mi patria». Cuenta a este propósito que un salvaje de Haití, llevado a Francia, vio en el Jardín de Plantas de París un árbol del pan, y con los brazos abiertos, abalanzose a él, abrazándole, estrechole, lloró a gritos y cayó exánime. Este es, concluye, el «amor a la patria». Había oído que a Olmedo le sucedió lo propio, y no le pareció exagerado ese sentimiento. Y en ese mismo Jardín de Plantas, a donde iba Montalvo con frecuencia, «a los leones y tigres de Bengala prefería los animales americanos» y «quien creyera -dice- el cóndor de los Andes rivalizaba en mi afecto con el águila del monte Athos; y si un gran gallo tanisario echaba por ahí su canto prolongado y melancólico, le prestaba el oído y el corazón con más placer que al rugido del tigre de Mauritania».
Con esta disposición nostálgica, es fácil presa del tedio, y no acierta a defenderse. Echa de menos la limpidez del cielo, la igualdad de los días y las noches, la suavidad del aire y tantas como son «las cosas que -según él- deben hacernos muy adictos a esta porción del globo que nos señaló la Providencia, y no locos o necios admiradores y ambiciosos de las regiones en donde la naturaleza no sonríe sino una vez al año, y todo lo demás lo pasa gestuda y aburrida, feroz y enemiga del hombre».
Montalvo profesa, pues, esa especie de ingenuo orgullo geográfico bastante general entre nosotros. Pero profésalo sobre todo por lo que representa, a sus ojos, de cualidades de corazón. «Los puros aires de nuestros grandes montes -dice- conservan la pureza de nuestro espíritu». Montalvo hacía residir en el sentimiento la superioridad del bárbaro sobre el civilizado, y entre bromas y veras complácese en llamarse «el salvaje americano». «Como los Chactas entienden menos de engañar y de conversar», dice aplicándoselo a sí mismo, «preciso es que entiendan más de sentir y de querer». Y quiere preservarse. París le asusta. Se le aparecía, son sus palabras, «como una sirena: dice mucho a los ojos, mas su aliento emponzoña y acarrea la muerte. Figuraos una mujer bella de alma corrompida, una mujer hirviendo en ardides, filtros diabólicos y misterios de amor y brujería, una Circe».
Busca la soledad. El Luxemburgo es uno de los pocos rincones en que se halla a su sabor, en donde se refugia del bullicio y alegría que le hostigan. «Tiene eso de bueno -dice-; reina en él una melancolía, un espíritu incierto, una cosa triste y vaga que le hace por extremo grato a quien en algo tiene esa influencia de los misterios. Sus dos cisnes fueron mis amigos... Todo era de mi genio». Y recuerda que el autor de Atala, ya viejo, se agradaba de la sombra de esos árboles: «Figurábase tal vez andar poetizando todavía a orillas del Metchasebé, en el selvoso Nuevo Mundo, cuyo silencio y grandiosidad imprimen en el alma grande una imagen de la Soberana Esencia, creadora de las cosas».
Una tarde en que sin duda esta «imagen de la Soberana Esencia» estaba más presente a su alma religiosa, -pues si bien no muy ortodoxo quizá en el fondo, era un espíritu creyente como hay pocos («alma religiosa y pensamiento heterodoxo», dijo de él doña Emilia Pardo Bazán, causándole con ello gran satisfacción)-, Montalvo detúvose frente a una casa «de mediano parecer», y preguntó por Pierre Joseph Proudhon. El sentimiento que le guiaba esta vez no era de admiración; sino una especie de indignado espanto, de respeto medroso y lleno de reproches. Montalvo cultivaba en su interior, junto con la noción de la alta dignidad humana, y no sin grandilocuencia castellana, la veneración de lo divino, el acatamiento a la sublimidad de Dios. El Señor tenía para él toda la terrible majestad y el tonante aparato bíblicos. El «antiteísmo» de Proudhon le parecía blasfemo, si bien no desprovisto de cierta grandeza satánica. El ruido que hacía en París el escritor revolucionario, le incitaba a la protesta; y así fue como su visita resultó, de caso pensado, algo borrascosa. De ello toma todo su sabor. Es notable el tono de exaltación que empleó Montalvo para combatir a ese «enemigo de Dios». Y al partirse del sofista, «si le perdonó sus desvaríos» fue en gracia de aquel «dejo de inocencia» que echó de ver «en el fondo de su perversidad», y en su práctica de la virtud.
Porque Montalvo, por encima de todas las cosas, amaba y respetaba la «Virtud».
Es la característica más saliente de su genio. En toda coyuntura, por doquiera, enseña, o mejor dicho, predica la virtud. Creeríase a menudo oír a un magnífico orador sagrado. Celébrala sin cesar, no sin cierto énfasis entre familiar y solemne, muy suyo; pero con íntima y verdadera grandeza de alma, que levanta su elocuencia y salva a sus homilías de la insipidez sermonaria. Detesta las costumbres disolutas. «Nosotros, bárbaros americanos -dice-, no podemos pensar en el adulterio sin que nos discurra por todo el cuerpo un hormigueo y un friecillo mortales y sin que se nos ericen los cabellos, cual nos pudiera acaecer al frente de un aparecido». Montalvo es austero; y si en los devaneos de su fantasía amorosa no puede resistir al prestigio byroniano del seductor, a la aureola del donjuanismo fatal, su imaginación romancesca jamás se plugo en la orgía, ni aún fastuosa como sus gustos, ni aun romántica como sus imaginaciones. Más tuvo siempre de Saint-Preux que de Rolla.
Por todo ello, París le atedia. Deplora «el tiempo que ahí pierde». Italia es más de su gusto. Lo llama. Ha leído a Chateaubriand, y probablemente a Volney. Quiere ver ruinas famosas, meditar apoyado al capitel de una columna derruida. Esa actitud meditabunda cuadra mejor con la clase de belleza melancólica que quiere dar a su alma de peregrino. Ya que no se embarca en el bajel de Byron para erranzas como las del Corsario, cual lo anhelara en sus raptos propiamente byronianos, prefiere sentarse a meditar al pie de la Columna Trajana o sobre las gradas carcomidas del Templo de la Paz, que no madrigalizar sur les trois marches de marbre rose, de Musset. Con más placer que los recuerdos de Versalles evoca «el baile extravagante que unos pastorcillos le ofrecieron para su recreo» en la solitaria Puzola. «Porque otro mundo es ése, a que el alma se remonta a solas cuando uno lleva sus pasos por los lugares renombrados; ya que si la conversación y el trato de los hombres engalanan el entendimiento, la soledad es pábulo de numen»; dice por ahí.
Representábase él mismo bajo los rasgos de un pálido viajero solitario que va, taciturno de aspecto, y en el alma un amor inextinguible, suspirando, desfalleciendo al peso de los recuerdos. Paseando con su única compañera, «la tristeza que viaja con él», divaga a orillas del Arno. Viole ese río «más pálido que lo de costumbre», derramar lágrimas mientras esperaba, entre un olivo y un ciprés, que la luna confidente «comenzase a mostrarle su frente melancólica». ¿Cómo no había de evocar ahí la sombra de Laura? «Laura, Laura -exclama-, un extranjero ha venido a sorprender tus secretos; pero ese extranjero tiene un corazón y puedes perdonarle».
Mas no todo es languidez de amor y mórbidos ensueños en este paseante solitario. Exalta su juvenil fe democrática ante los espectáculos de la Historia. El viajero cogitabundo sale de su silencio y de su misterio, olvida sus románticos devaneos para interrogar a las viejas piedras, para dar o recibir lecciones. No gusta de palacios. «Que me importa la morada de los reyes», dice. Y en un apóstrofe a las estatuas de emperadores romanos que se encuentran a la entrada de los Uffizzi, exclama: «Dadme paso; todos no representáis más que unos déspotas; os veré, pero después de todo, quizá con desdén y aborrecimiento». Se ejercita en el odio a los tiranos. Y ésa será luego su política militante, el resorte de su vida moral y su gran fuerza de polemista. Al volver a su país hallará en seguida un blanco viviente para sus flechas más mortíferas.
Felizmente, el depreciador de reyes, el lector iluminado de Plutarco que sabía las Vidas Paralelas de memoria, tiene también, para solaz, en la cabeza y en el corazón, todo el Romancero. Guardaba en su alma rincones umbríos, arroyados por la más fresca e indolente poesía. Nada tan bello para él como la poesía de los Moros, si ya no es la de la andante caballería.
Así fue de feliz en Andalucía; feliz, digamos, como un califa. Su estilo mismo irradia ahí esa sonrisa de alegría incoercible, de contentamiento difuso.
Vagaba, pues, Montalvo feliz y libre, en lo que él llamaba, por fidelidad a las gracias románticas, «la melancolía y soledad del extranjero». Mas la suerte «se le puso zahareña» y tuvo que regresar a su país. Encontró al país en discordia. Llegó enfermo. Inerme, instintivamente ajeno al sectarismo de los bandos, no tomó parte en la lucha; pero sintiéndose ya, por naturaleza y a pesar de su juventud -tenía apenas veintiocho años- censor y juez de la moral pública, dirigió al caudillo vencedor en la contienda una carta en que el tono puede más que las razones: alta y remirada, orgullosa y contenida; con ella Montalvo, para expresarlo mediante imagen que fuera de su gusto caballeresco, hizo su entrada airosa en la estacada.
Hubo de abandonar el campo luego. No cabía justar con el déspota: el destierro, el calabozo eran su réplica inmediata.
Tuvo que esperar tiempos propicios
En rincones agrestes, fueron los libros su refugio. Leyó mucho y bueno. Durante cuatro años maduraron en silencio, maduraron mejor por lo reprimidos, sus dones y sus cóleras: la magnífica abundancia con que irrumpieron y llenaron el país a la primera tregua, preparada fue en aquel silencio remordido, que acendraba su fogosidad.
De tiempo en tiempo iba a Quito. Allí solaz de su ánimo, taciturno en sociedad como hecho ya a la soledad nemorosa, era ir, las tardes, a las tertulias de don Julio Zaldumbide, -quien gustaba de airear su sombría filosofía de la vida con el trato de los espíritus más finos de la época. Parece que Montalvo prefería escuchar a dialogar, y antes que seguir de tema en tema la volubilidad de los contertulios, se ensimismaba o esperaba más bien el momento de salir, con su a migo Julio, a pasear. Ambos eran románticos en el alma, si bien clásicos en el respeto de la cultura y de la lengua.
Nutridos de Osián y de poesía vagarosa, iban, pues, Montalvo y su amigo, a oír los ecos de la tarde «en los prados silenciosos de los alrededores de Quito o sobre las verdes colinas que circundan la ciudad». Iban, sin duda, en silencio comunicativo y unánime, y deleitábales embriagarse de la ilimitada poesía crepuscular.
Pero tan blando y melancólico pasatiempo no les impedía concentrar su viril disgusto de la servidumbre en actitudes que luego hubieron de traducirse en protesta escrita y en acción.
El primero en hablar fue el poeta filósofo. «Llamáronle cobarde -escribe Montalvo- por haber dado a luz ese escrita cuando García Moreno dejó el mando y se apeó de la presidencia de la República, sin fuerza ya para vengarse a su modo y a su salvo... Pero sabe todo el mundo que reinando don Gabriel García, la prensa ha estado con bozal, enmudecida, bien como el ladrón de casa sabe hacer con el fiel perro, para que de noche no haga ruido». Y tras dos páginas de ironía vengadora, en defensa de Zaldumbide y de sí propio, -pues no había tardado en sacar a luz El Cosmopolita-, concluye que no había cobardía en callar y sí hubo valor en hablar tan pronto como fue posible. «García Moreno ha dejado el mando, es cierto -decía-, pero con el mando no se le acaba su carácter ni los ímpetus de su genio son menos de temer: siempre es audaz, siempre arrojado, siempre poderoso de su persona, y, según es lengua, diestro ,en el ejercicio de las armas. ¿Será de cobardes irritarle con la verdad y arrostrar su ira? La cosa es clara, nadie que no esté firmemente resuelto, ni se sienta con ánimo de morir de su mano, o matarle en propia y natural defensa, habrá de ir inconsideradamente a echarle el agraz en el ojo».
- II -
El cosmopolita
Ni pensador ni heterodoxo. El polemista. Su poderoso don de reírse. La Geometría Moral y don Juan Valera. Su gusto por el melodramas. Su casticismo.
Montalvo prosiguió solo o casi solo la lucha. Este cuerpo a cuerpo con el «tirano» decidió, puede decirse, de su destino de escritor y de hombre; imprimió carácter a su obra, rumbo a su vida, sello a su figura. La publicación de El Cosmopolita, que Montalvo hacía imprimir en gruesos cuadernos sucesivos y lanzaba para impedir que cuajara la candidatura de García Moreno a un nuevo período presidencial, lleva en sí el fallo de su fortuna. Frente a García Moreno -hombre para él fasto y nefasto, ya que ni la gloria ni el infortunio de Montalvo se conciben sin aquel coloso por derribar-, alma y estilo cobran mayor relieve en el luchador; y en esta actitud pugnaz, su obra y su vida le esculpen prodigiosamente.
La lucha airada contra aquel hombre vivo y efectivo, como más tarde la lucha despectiva contra Veintimilla, toman de su mismo carácter personalista, un nervio, un acicate extraordinario.
Cuando Montalvo atacaba en general los vicios y la corrupción de las costumbres, sus hermosas cóleras perdían un tanto de su briosa eficacia, como embotándose en el blanco fofo y disperso de la multitud. En toda multitud hay dos clases de ignorancia: la una, primitiva, arcilla cándida e ingenua, dócil al toque del pulgar modelador; la otra, la de los semiletrados, suspicaz y cominera por dárselas de precavida. Esta última se alzó contra Montalvo. La falsa interpretación de sus palabras, la mal intencionada santurronería, le obligaban a cada paso a la rectificación preventiva, a la explicación innecesaria, que eran rémora al discurso donde éste podía soltar su vena cuán ancha era; o traba inoportuna y enfadosa, rara vez ocasión oportuna a gallardos contraataques imprevistos.
No así cuando enemigos de carne y hueso le servían de elástico trampolín para estos atrevidos saltos a la hipérbole y a la bufonería, con que Montalvo solía libertarse del fastidio de discurrir y se elevaba merced a su risa poderosa.
De esta risa poderosa, de este don libertador, Montalvo usará más tarde hasta el exceso, extremando su genio caricatural, a la manera, por ejemplo, de un León Daudet, que tanto se le parece en la cordialidad de la cólera y la sabrosura de la lengua henchida de jugos vitales. Sea que García Moreno le inspirase cierto respeto, sea que, joven aún, se sintiese menos acerbo, ello es que gusta más, por lo pronto de dar a su prosa polémica aquel entono señorial que todo lo alza a grande estima. Montalvo en El Cosmopolita, más y mejor que polemista, se muestra como una especie de orador grave y circunspecto. Abunda en materia por la que tenía tan singular miramiento, cual es la de las creencias religiosas. A nada parecía entregarse tan por entero como a la sublimidad de los pensamientos que dilatan una autoridad majestuosa en una atmósfera sobrecogida al soplo del misterio. La palabra divina, el dogma inescrutable, el alto destino del hombre y su mísera terrenidad, le infundían un respeto lleno de sibilina veneración. Y si tal cual clérigo suelto, o glotón cura de aldea, le regocijaba con sus patrañas, y si la risa le retozaba en el cuerpo al desbandar rebaños de beatas y frailes, en cambio erguía el pecho y reclinaba la cabeza a modo de pontífice solemne tan luego como su pensamiento y sus palabras entraban en recinto consagrado a la virtud.
Sus contemporáneos, -ni los nuestros- no se fijaron en este aspecto de Montalvo que la posteridad irá poniendo en claro. Masón, hereje, blasfemo, impío, le decían a él, cristiano a prueba, espíritu religioso, que acataba sacerdotalmente la penumbra de los santuarios.
No puede menos de asombrarnos ahora cómo se pudo hacer piedra de escándalo con sus enseñanzas. Principalmente en materia de ideas o ideales políticos. Pues que fue en todo la cordura y la mesura misma, aparte de los excesos de expresión. A punto que no parece sino que la confusión viniese de la mezcla o del contraste implícito que hacían su temperamento combativo, extremoso, pronto a airarse, y su inteligencia ponderada, equitativa, sagaz. Si su culto es el de los héroes, la moderación, el sufrimiento, consejos son que Montalvo repite con señalada insistencia. No de otro modo el puntilloso don Quijote hace a cada paso elogio de la templanza. Nunca se aleja mucho de creer que en el término medio reside, si no siempre la virtud, por lo menos la solución más deseable al llano buen sentido. En su moral ensalza, junto al heroísmo, virtudes opacas, humildes, vivificándolas al toque de su elocuencia. «Seamos como la albahaca», dice. Su retórica no rehuye las fáciles insidias del lugar común: triunfa en el desarrollo de las máximas elementales de la sabiduría popular, y más cuando las reviste del alba túnica cristiana. Por donde se echa de ver el influjo de su educación religiosa sobre su genio discorde.
Yerran, pues, quienes siguen tomando a Montalvo por pensador heterodoxo
Ni heterodoxo ni pensador cabe llamarlo en la genuina acepción de los términos. Si al discurrir soberanamente sobre toda cosa, asumió el oficio de pensador, y lo encumbró en el sentido del hombre que contempla y habla, poniendo en e l tono, en el acento de sus escritos más que en sus razones, el ascendiente de la persuasión, jamás hizo Montalvo hincapié en doctrinas más o menos sistematizadas. Ni es su fuerte la dialéctica. No le preocupó nunca en demasía la trabazón lógica de los conceptos, sino el despliegue frondoso y libre de una materia tratada a grandes rasgos. Es de verle ensanchar el ademán cuando explaya a su manera un razonamiento. A modo de castellano viejo que se emboza en su ancha capa y echa a andar con talante asegurado para que le abra paso la multitud ante la apostura de su continente... así, clásico a la española, es decir, lo más profuso y lo menos lógico posible, su período se envuelve en amplios giros y avanza seguro de sí, sin premura ni camino prefijado.
Aquel tan noble garbo y compostura, decoro de su persona al par que de su estilo, es quizá, con su respeto a la virtud, su rasgo más característico; y es, puede decirse, la expresión adecuada de su moral, sostenida como está por lo que Montalvo llama, con muy castiza arrogancia, «la hombría de bien», resorte caballeresco de temple superior al sentiment de l'honneur, en que el orgullo estoico y solitario de Alfredo de Vigny, gran espíritu que en este aspecto se le parece, veía el único sostén de la moral en nuestra civilización.
Pero Montalvo ni lo asienta como doctrina ni lo define como ideal. Trabaja como la naturaleza, que no conoce la línea recta; ni su invención es metódica; si bien nunca, pierde su finalidad. Avanza siempre Montalvo, mas serpenteando a capricho. Siempre es su hablar donairoso, nunca ergotista y dialéctico, persuasivo sin ser polémico; no ahínca nunca en «probar». Discurre y sale tan campante. Tiene de Montaigne aquel irrompible ir y venir y tornar de una a otra cosa, aquel deambular despacioso y, al parecer, despreocupado por entre temas ligados en engarce apenas alusivo. Le sigue también en la perpetua erranza a través de ejemplos de Grecia y Roma, en la que el viejo gascón le sirve a menudo de guía. Mas, siendo en Montalvo pasión del alma lo que en Montaigne diletantismo, no puede ir muy lejos el socorrido ejercicio del paralelo entre el escéptico indolente o indoloro y el convencido reivindicador. Nada más dispar. «La blanda almohada» no era para cabeza tan reverente del misterio, en lo religioso; ni tan pronta a la convicción y al improperio, en lo político o personal.
Ese ondular de digresiones tras digresiones, ese divagar sin rumbo aparente, desconcierta al lector que va en busca de algo preciso, seduce al lector que lee por el placer de leer o se entrega al vaivén o al orden disperso de los recuerdos, incidencias y concomitancias. Poco familiarizado con la lectura de Montalvo, don Juan Valera, por ejemplo, tratando de hallar un método o principio de composición donde ésta brilla por su ausencia, o un plan donde no le hay, al hablar de las ideas de Montalvo -en el prólogo que se le había pedido para que honrara la aparición de una obrilla póstuma de Montalvo-, no acertó a decidir si aquellas páginas inéditas eran «apuntes desordenado que Montalvo tenía entre sus papeles» o un «tratado cabal, el octavo, añadible a los siete». Tan pronto se inclinaba a creerlas mero esbozo o acopio de materiales para un tratado ulterior, como a calificarlas de obra esotérica, acaso oscura por lo simbólica: «Confieso que ando a tientas por este dédalo o intrincado laberinto», decía. «Lo simbólico, la doctrina misteriosa, la enseñanza esotérica que puede haber en este tratado, son puntos que no escudriño yo, ni toco», añadía sonriendo. «Tal vez no perciba yo lo más sustancial que hay en el fondo de esta Geometría Moral; tal vez no logre tocar yo las raíces y me quede por las ramas»... Si quien tan límpidamente escribió sobre el Fausto se abstiene ahora de exégesis y no toca estas supuestas reconditeces, es simplemente porque no ha lugar; y si no lo declara es porque el diplomático zahorí sabía lisonjear nuestro orgullo nacional, tan ufano de su Montalvo intocable, que acaso iba ya a alarmarse con los discreteos de su risueña ironía. Contentose con llamarle «el más complicado, el más raro, el más originalmente enrevesado e inaudito de todos los prosistas del siglo XIX». Pero bien sabía que nunca fue muy honda -ni para qué- la intención filosofante de Montalvo, quien enhebraba como al azar los flotantes hilos de su discurso, seguro de que concurrirían a la impresión de conjunto.
En cuanto al mencionado Prólogo, entre razones y excusas para no escribirlo, nos dio Valera uno que, ni mejor le hubiera puesto escritor alguno entonces, ni dejó, en su indecisión, punto importante por tocar. Apuntó, como jugando, más de un atisbo feliz. En lo tocante a la Geometría, lo que hay es únicamente que Montalvo extremó ahí de casualidad aquel su acostumbrado holgar a la vera de cualquier sendero que se le cruzaba al paso como una alusión.
La geometría aquella, que tanto inquietó a Valera, no es sino una elegante divagación sobre el amor. Parece, en efecto, un nuevo «tratado», análogo a los otros siete, y escrito inmediatamente antes o después, del tratado De la Belleza. En éste, acaso, por correspondencia o conexión de asuntos, enseña con los mismos ejemplos, habla, casi en los mismos términos, de los mismos personajes que aparecieron luego en la Geometría. Lucen en el tratado De la Belleza trozos que están en la Geometría, que se quedaron en ésta, sin duda por no haberle dado su autor la última, mano para la imprenta; pues de otro modo no había acaecido que Montalvo se repitiera casi con idénticas palabras. Por ejemplo, dice en La Belleza: «Feo fue el pobre Esopo, feo, refeo, feo donde más largamente se contiene: feo de más de la marca: esencia de feos: archifeo, feote, feísimo». Y en la Geometría: «En cuanto a Esopo, ese sí fue realmente feo, feo de más de marca, prototipo de feos, lo que se llama feo, refeo; feo en toda la extensión de la palabra y donde más largamente se contiene». Y en uno y otro tratado aparecen asimismo Sócrates, Hudibrás, Duguesclin, etc., en parejas actitudes. Y abundan esos desfiles de augustas sombras, que Montalvo gustaba de desarrollar en teoría pausada, imponente, de aire grandioso: Julio César, Alejandro, Alcibíades, Napoleón, Dante, Petrarca, Alfieri, Byron, Goethe, cien más conquistadores invencibles de coronas o corazones, conquistados y vencidos aquí por el amor.
Inferior quizá, para algunos, pero tan «tratado» como los otros, esta disertación es demasiado extensa y prolija para que se la juzgue mera copia de elementos destinados a un trabajo que no llegó a redactarse de verdad. Mas no sabremos decir si no lo publicó en vida por desconfianza o saciedad o desabrimiento, o si lo postergó adrede para remodelarlo, o si, hallándolo a su gusto, lo reservó para aparición póstuma. De todos modos, no se le puede tomar como lineamiento o bosquejo a este nuevo derroche de lengua y erudición peculiar, un tanto cuanto desordenado.
Simple esbozo no es éste, que contiene bajorrelieves de tan raro vigor plástico en su ingenuidad, como el cuadro de Belcebú, el enorme perro bondadoso y tranquilo, que con sus tres jinetillos regocijados forman un pedazo de friso, esculpido con gracia y fuerza singulares.
Bien está que se haya publicado, pues como dijo el mismo Valera al respecto, «nada de Montalvo debe quedar inédito».
Pero, ¿y aquel don Juan de Flor?, se dirá ¿Y aquellas cartas de mujeres? ¿Cómo es posible? Culpa de Montalvo no fue tanto, cuanto del gusto deplorable de sus lectores. ¿No gustaron éstos, hasta el delirio, las lágrimas y el contagio, de aquella exasperante Carta de un Padre Joven? Montalvo reincidió, como cedió una vez más al prurito de melodrama, intercalando en su disertación sobre las desdichas y felicidades inherentes al misterio erótico, que con tan «pugnantes llamas» encendía su imaginación, el episodio de Safira y las aventuras imaginarias de su don Juan hiperbólico.
Limitándonos, deliberadamente, al elogio exacto y a la perspectiva de altura, prescindir no es posible, sin embargo, de anotar al paso aquel persistente desvarío de Montalvo como novelador y dramaturgo. No parece sino como que le obsediera en sus ratos perdidos ese personaje, falsamente misterioso, en el fondo absurdo, hecho de retazos de mal satisfecho orgullo amatorio y de violentos escorzos de la más sumaria psicología de teatro popular: escenas de ambigú declamadas en lengua culta que vuelve más pesados e inverosímiles los trances de la fanfarronería donjuanesca, inútilmente complicada de escrúpulos morales. Si sorprende en el Montalvo escritor la supervivencia de tal rezago de mala literatura, menester será analizarla como indicio de su represado temperamento, en un examen inteligente de sus adentros. Valgan estos toques de sombra incierta. para resalte del más verídico de sus futuros retratos.
Fácil sería seguir el proceso de las sucesivas apariciones y encarnaciones fantásticas de este tipo de solitario, desde su Aguilar juvenil hasta su póstumo don Juan de Flor, pasando por este su Herculano que vive rodeado de sombra impenetrable en su caparazón de recónditas y silenciosas virtudes, que se enamora de la tal Safira de un modo extraño, y sin decirle lindos ojos tienes, le prueba su pasión en folletinescos percances: la niña va a ahogarse, él llega improviso, se arroja al río, lo rompe en pujante esguazo, la toma a ella por el cabello, y la salva; se incendia la casa, va a arder la niña, él atraviesa incombustible las llamas, y la salva; los godos entran a saco el pueblo, van a violar a la doncella, él llega, mata a los violadores, y la salva intacta. Llega siempre, no se sabe de dónde, y por supuesto, en el momento supremo.
Los Dramas de Montalvo, irrepresentables, apenas legibles, en su grandilocuencia temeraria, tremebunda como sus nombres, La Leprosa, El Descomulgado, ofrecen también curiosos aspectos de esta como segunda naturaleza de Montalvo. Tan pronto le tienta, el luciferino prestigio de la rebeldía, como simula demorar impávido entre ruinas. Sin duda por lo romántico de ambas actitudes, pasa de una a otra.
Si dejó páginas cargadas de falso énfasis poético, de candor melodramático, la verdad es que las aventuras medrosas y pasos sentimentales a que le condujo su fantasía de cuando en cuando tocada de aquel devaneo, no son las que se compaginan mejor con lo que en su obra parece llamado a definirlo por lo alto.
Deleznables al vuelo del tiempo, hay también páginas de circunstancia, a las cuales tan sólo el aliento del estilo comunica todavía, aquí y allá, animación y movimiento; alegatos por causas ya ganadas, ya pasadas en autoridad de cosa juzgada. Es la suerte de esta clase de esfuerzos; la victoria que los consagra los deja atrás, abolidos, ya sin objeto. Todas las libertades que Montalvo pedía, conseguídolas habemos e incorporádolas a nuestros hábitos de vida pública y a nuestra formación mental, con todos sus excesos y, claro está, con todos sus desengaños. En el ritmo alterno de las generaciones, otras vendrán, llegan ya, -40- que pedirán lo contrario, y volverán a sacrificar en aras de una autoridad fuerte y algo dogmática, ahítas de garrulería electoral y confusión demagógica. Mas no por eso el mérito de Montalvo consiste sólo en haber sido gran escritor. Preciso es considerarlo en estos mismos escritos con ojos retrospectivos. Fue un precursor. Y como casi todos los precursores, acaso habría perdido su fe al verla así realizada. El mejor de sus continuadores, el fiero y percuciente González Prada, ¿no se refugió, temprano, en sus Horas de lucha, a sutilizar sus «Minúsculas»?
Aunque América decepciona, con todo, si tendiera Montalvo ahora una mirada que la abarcase, como aquella Ojeada, por ejemplo, que del recluso Quito de entonces echó por sobre las fronteras, halagaríale el camino andado, si bien a tientas y a trompicones. Ya tanta sangre no corre.
Y lo que ha dado en llamarse «americanismo» va lentamente creando una especie de conciencia de su destino. ¿Quién no siente hoy, o por lo menos, quien no profesa el americanismo como expresión del sentir de toda una raza en todo un continente? Va siendo un lugar común, aun antes de clarificado su contenido. Pero en la época de Montalvo, la naciente solidaridad, despertada al soplo americanizante de la Independencia, volvió a dormirse en el aislamiento y hurañería de repúblicas más recelosas que fraternales. Tan sólo espíritus magnánimos descubrían desde su cima solitaria el porvenir indivisible y anhelaban por la unión preparatoria. Ninguno más que Montalvo. Y su americanismo es de la mejor ley: no teórico ni político, menos aún literario, busca inútil de imposible o pobre originalidad artificial; sino cordial sentimiento de unidad, de interés vivo por todas y cada una de sus partes, intuición de su profunda predestinación. Pocos son y en modo alguno intencionales, sistemáticos, los toques de color o sabor americanos propiamente, en el estilo o en el pensamiento de este «español» de los mejores tiempos. Y nada le llenó de complacencia como este elogio, cual el mayor para un americano que comprendía bien su abolengo en el mundo del espíritu y de la cultura. ¿Qué diría hoy de las ínfulas y conatos de los teorizantes, más arrogantes a fuer de americanos crudos, que profesan una especie de cómico menosprecio y sistemático apartamiento de la Europa madre y maestra, mientras exceptúan, eso va de suyo, a la asiática Rusia? «Ciudadano del mundo», como el filósofo antiguo y el poeta moderno, gustaba Montalvo de proclamarse. ¿Habremos por esto de negarle la ciudadanía espiritual de americano? Le interesaba la suerte de la civilización, al mismo tiempo que miraba, y con pasión de sacrificio, por la suerte de su propia patria. Al ahogarse en ella, pedía espacio: he ahí todo.
Hora sería ya de hablar de su casticismo y, en detalle, de su estilo. Bien es cierto que todo es hablar de ello, en tratándose de Montalvo. Mas a punto vendría, sin embargo, si mostrásemos todo el primor en los Siete Tratados y otros ensayos en donde hizo mayor gala de riqueza sintáctica y lexicográfica. Digamos aquí tan sólo que su purismo no fue intransigente ni momificante; que nunca trabó su lengua el temor paralizante del galicismo; que su arcaísmo no es obra de taracea. Bien como, en épocas de vigor, el castellano asimiló tanto italianismo que siguió siendo luego una elegancia clásica, así, en manos de un escritor castizo cual Montalvo, toda libertad es legítima. Empero choca y disuena, en cultor tan remirado del idioma, su prontitud en querer adoptar aquella ortografía que sólo es prima de iletrados y que, so capa de simplificación, desfigura el aspecto, profana el linaje, la gloria antigua de los vocablos. ¿Fue acaso por la esperanza de tener que luchar menos con los cajistas, que le estropeaban sin cesar las pruebas? Vencido fue aun así.
Heredados de Montalvo, -y de toda una generación de gramáticos y de puristas, sus contemporáneos y sucesores-, aun se mantienen, en el periodismo, en la conversación familiar, en el parlamento, giros y modismos de la más genuina proveniencia clásica. Por muchos años no se conoció en la república otra crítica que la gramatical. De una acerbidad cruel, como casi siempre, estrecha y obcecada, dejó sin embargo implantado por largo tiempo un respeto saludable a la propiedad de las voces, sus correspondencias y más genialidades de la lengua. Han cesado aquellas doctas y feroces controversias gramaticales; han desaparecido los maestros: sobrenadan los vestigios de esa elegancia anticuada.
La lectura de Montalvo volverá a dar a los escritores esa elegante familiaridad de giros, torneos, construcciones, no ya incrustados a la fuerza ni sacados, como con pinzas, del diccionario, sino vivificados, como en el maestro, por el gusto más natural, por el amor, el placer más sonrientes. En Montalvo, el más contorneado fraseo, el idiotismo más privativo, el arcaísmo más venerando, suena a hablado, a cosa viva, a expresión popular en su nobleza.
Si bien en cauces al parecer complicados, por lo vario y cambiante de sus meandros y por lo elaborado de la dicción, tan fácil corrió siempre esta abundante lengua, que a todos es dable gustarla, y mal se puede decir que esté ahí par a regalo de arcaizantes. Como tampoco puédese tildar a Montalvo de exclusivismo aislado, en engreimiento maniático de purista.
Ni siquiera le tienta el arte por el arte; o es para él, como si no existiera. Reconoce como un deber, impone al escritor como obligatoria, una misión eleva da. La suya fue de moral pública y privada, de «virtud», más que de defensa e ilustración de la lengua.
En el prospecto mismo de El Cosmopolita anuncia que «tal cual trozo de literatura y amena poesía» será allí episodio deleitable, esparcimiento licito del ánimo. Sus viajes serán lecciones, pruebas sus recuerdos.
A tal concepto de misión educadora débese, acaso, que esta obra de juventud, y de batalla, en donde cabían en rigor todos los excesos, mayores sean en suma los anticipos de una como provecta cordura, que los rezagos de un impetuoso romanticismo. Sus mismos ataques a García Moreno no son en modo alguno comparables a sus vehementes, virulentas Catilinarias contra Veintimilla.
Le valieron, sin embargo, el destierro, voluntario por anticipado; pero obligado por ineludible.
- III -
Su primer destierro
El asesinato de García Moreno. Vuelve al país. El «Regenerador» y su desengaño. El segundo destierro. Ipiales. Las Catilinarias. Víctor Hugo y el terremoto de Imbabura
Este primer destierro de Montalvo fue fecundo. De bendecir es su infortunio. A él debemos atribuir acaso la reposada ejecución de sus más cuantiosas obras maestras: los Siete Tratados y los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. De haberse quedado en Quito, habría continuado expuesto a todos los azares de aquella incierta lucha cuerpo a cuerpo con el «Tirano», o a aquel estéril, insistente explicarse con molestos inferiores.
De Ipiales marchó a Francia. Para el caso de que triunfara el partido político de su preferencia había declarado que no aceptaría en premio a su campaña solitaria otra cosa que una legación en Europa.
Sus primeros recuerdos de Europa se le doraron pues de nostalgia, nostalgia a la inversa, que borró de su memoria el fastidio de los primeros tiempos de París: «Esta Francia, -decía- que con tanta frecuencia me fastidió, hoy se presenta a mis ojos con los rasgos más graciosos».
Volvió, pues, a París mas no de diplomático; de proscrito. Fue un viaje corto. Si hubiese entonces logrado establecerse en París, ¿habría persistido en su tentativa de escribir en francés, cual fue su veleidad en algún momento de ambición o de acedía? Habríamos perdido un clásico de los mayores en nuestra lengua, sin ganar seguramente un gran escritor francés; a tal punto encarna Montalvo el genio del idioma, en tal forma se nutrió de su recóndita médula, de sus jugos mas esenciales, que no se ve cómo hubiera podido adoptar sin desmedro otro medio de expresión, no consustancial, adventicio. Hásele comparado con los maestros más castizos y es particularmente difícil de verter en otro idioma su manera de español del gran siglo. Aun las páginas que él recuerda haber -escrito en francés y de las cuales no poseemos su versión original, pierden mucho de su carácter al ser nuevamente puestas en francés.
Montalvo cuenta haber dirigido en francés a Víctor Hugo aquella elegía en prosa sobre el terremoto de Imbabura, de la que no conocemos sino la reproducción en castellano. Habiendo, sin duda, leído Les raisons du Momotombo, pensó que el gran vate que había oído las voces del volcán centroamericano, debía también de oír al Cotacachi bramar, cuando produjo por entonces e l terremoto que asoló a Ibarra. Montalvo, si amó a Lamartine, veneraba sin duda a Hugo, vería en él el vates, el augur, el dios. Volviose, pues, a él, como a un genio tutelar, para apiadarlo sobre la desventura de un pueblo en ruinas. «Tú que alojas en tu pecho un dios -le decía-; tú a cuya disposición está una profetisa de continuo; tú, a quien las musas descubren acontecimientos de lejanas tierras, ¿sabes lo que sucede en el Nuevo Mundo a la hora de hoy? Alza la frente y echa la vista al Ecuador, ¿qué distingues?». Y Montalvo describe para el poeta esa Arcadia, y el volcán que la amenaza y el cataclismo que la hunde. Exhorta «al poeta ciudadano del universo», y le dice: «No tendrás una mirada para estas ruinas, un ¡ay! para estos ayes, una lágrima para estas lágrimas?».
Víctor Hugo respondiole de su destierro, con una breve y muy huguesca carta, fechada en Hauteville Hause, el 16 de abril de 1865. Decíale, entre otras frases que habrían de resonar en consonancia dentro de Montalvo: «J'ai dénoncé souvent ces fléaux, les despotes; je ne manquerai pas au devoir de dénoncer aussi ces autres tyrans de l'homme, les éléments...». Y terminaba «Je vous serre la main. Vous êtes un noble esprit».
Las perturbaciones ocasionadas por la guerra francoprusiana del 70, aceleraron el regreso de Montalvo. Volvió a Ipiales.
Y fue una felicidad, desde el punto de vista del arte, que el misérrimo pueblo fronterizo hubiese tomado en su destino el turno que Montalvo quería reservar a París. Cuando volvió definitivamente a París, en 1882, a vivir y morir ahí, fue ya demasiado tarde para que pensara en recomenzar en otra forma su carrera de escritor, ya llenada. Además, la Europa todavía romántica de su primer viaje, la de su juventud, ya no existía: Lamartine, muerto hacía doce años y olvidado; Víctor Hugo, iluminando todavía, como un sol ya puesto, el horizonte occiduo, pero con una magnificencia que ya no cegaba ni deslumbraba (murió en 1885): el realismo empezaba a imponerse en la literatura y en la vida.
Escribió, pues, durante su primer destierro, en su confinio de Ipiales, entre 1871 y 1875, sus Siete Tratados y sus sesenta Capítulos Cervantinos, sin contar algunos opúsculos y otros ensayos menores.
La inmarcesible sonrisa de bienestar que ahí divaga entre líneas, rescate de su prisión entre los muros invisibles e ilimitados de aquel estrecho yermo colombiano por donde erró «sin trato de semejantes y sin libros»; música silenciosa de su ufanía solitaria, júbilo incoercible de su infinita libertad de espíritu, denota a qué punto la íntima vena de Montalvo pedía esparcimiento en el arte puro, por encima de la obsesión esclavizante del polemista, y por más que se airase al embate de su memoria procelosa.
Diez años tardará en publicar la obra que mayor fama había de granjearle, los Siete Tratados. Y en cuanto a los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ellos no vieron la luz sino después de su muerte. Pero mucho antes, las sucesivas entregas de El Cosmopolita habían circulado por América, desde el 66. Y fue de lejos de donde le vinieron las primeras palabras que lo consagraron: Caro, Cuervo, Calcaño, catadores indiscutibles del lenguaje, reconocieron la cepa del suyo.
Entonado Montalvo por ese éxito literario más que por la lugareña resonancia de su actitud de político, dedicose en el destierro a escribir y escribir.
Un gran acontecimiento, el asesinato de García Moreno, acaecido el 6 de agosto de 1875, encontró a Montalvo todavía sumido en su destierro de Ipiales. Cuéntase que al ser sorprendido por la noticia, exclamó: «Mi pluma lo ha matado». Leyenda o verdad, tal exclamación referíase sin duda a la pasión inspirada por la lectura de su Cosmopolita y de su más reciente folleto: La Dictadura Perpetua, en jóvenes que se creyeron poseídos del espíritu de sacrificio, a modo de los héroes clásicos de Roma, que Montalvo había celebrado.
Pudo entonces volver a Quito. Y volvió, a terciar en la campaña de «regeneración». El relativo triunfo le desengañó esta vez más que la derrota.
Derrocado Borrero, contra quien el mismo Montalvo no había tardado en volver sus armas, se encaramó en el poder el hombre que Montalvo aborreció más.
No tuvo sino que tomar otra vez su triste caballo de proscripción y volverse camino de Ipiales. Decididamente, Ipiales era el centro de gravedad de su destino desorbitado. Se volvió a Ipiales a buir las flechas contra el tiranuelo, con más saña que lo había hecho contra el tirano. Salieron así de su aljaba, enherboladas, sus tremendas Catilinarias, publicadas en Panamá.
Decidió luego irse a Europa, y lo realizó, esta vez sí, definitivamente. Antes de partirse para siempre de su América, detúvose en el Istmo, para lanzar él personalmente, verdaderas flechas del Parto, las últimas de las doce Catilinarias. Y diciendo que dejaba atrás «una presa sin vida», embarcose aligerado para Francia.
Lo que él creyó de su deber, cumplido quedaba así; y su ánimo de vengador podía abrirse ya a otros horizontes. Y el horizonte a que se volvía era el de anhelada serenidad; iba a Europa, llevaba en su magra maleta de desterrado el manuscrito de los Siete Tratados, prenda segura de liberación, sésamo de vida nueva. Al arrancarse así y dar espaldas a América, como desprendiéndose y despidiéndose del hombre anterior que de tan agrio batallar no salía, con el alma ilesa, el nuevo o renovado Montalvo no abrigaba ya otra ilusión que la de dar a la estampa, en llegando a Francia, su obra capital.
Para esta empresa literaria habían allegado algún dinerillo unos pocos amigos; y aunque el auxilio no llegó entero a manos de Montalvo, sacó a luz, en dos primorosos tomos, impresos en Besanzón, aquel haz de ensayos singulares, tan largo tiempo mantenidos, ellos también en exilio, madurados a la sombra del infortunio, pero frescos, alegres, lozanos, como un alarde de rebosante salud espiritual.
Tamaña obra no tardó en asignarle puesto ilustre entre los mayores. Los a quienes (como diría Montalvo), los a quienes no impuso asombro o afecto de admiración, tuviéronla cuando menos en miramiento y respeto, por el señorío del desempeño y la magnitud de la empresa, nada común entre literatos americanos. El lector menos avezado reconoció en los Siete Tratados el linaje clásico y la rara condición de obra hecha para durar.
Saboreaba, pues, Montalvo una gloria incólume, exenta del acre fermento de rencores, que hinche y leuda casi toda su producción anterior. Su obra polémica había ya extendido su nombre por toda la América hispánica; ahora se alzaba a más arduo empeño y comenzaba a arrancar lauro más intacto. Se comprende que Montalvo no quisiese por entonces acudir al llamamiento de sus partidarios ni tornar a las andanzas de «paladín del liberalismo», que sólo estériles victorias le habían granjeado.
- IV -
Con sus «Siete Tratados», a Madrid
La Academia de Tirteafuera. Núñez de Arce y otros. La Mercurial Eclesiástica. Los tiempos han cambiado. Campañas abolidas por su propia victoria
Precedido de heraldo tan airoso, fuese más bien a Madrid. Fácil es imaginar con qué esclarecido fervor se encaminaría el gran hablista al solar de sus mayores del siglo de oro, visitaría el templo de su culto, o, como él dice, «segunda religión que se llama lengua pura, lengua clásica». Asistido se sentía de las sombras augustas que él invocara en memorable imploración: «Espíritu de la santa doctora... y tú, Granada invisible... y tú, Cervantes... me acorred, -pues que me es tanto menester».
La acogida que halló en la Villa y Corte y le dispensó la Academia, discreta fue, mas no la que el rango y alcurnia de tan castizo mantenedor del fuero del idioma merecía. La Pardo Bazán, Castelar, Campoamor, Núñez de Arce, lo recibieron y guiaron. La prensa lo saludó cual cumple a huésped distinguido, sin más. Se habló, sin duda, de él en alguno de los cenáculos y corros literarios. Pero la crítica propiamente dicha... tardó en pronunciarse.
No lo hizo, en suma, sino después de su muerte, a la aparición de la primera obra póstuma: los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, y a propósito de su prólogo.
Fue este prólogo declarado, aunque tardíamente, «el más estupendo y digno elogio de Cervantes», «escrito en la prosa castellana más elegante, noble y pura, y numerosa que se ha compuesto en el siglo XIX», como dijo Navarro Ledesma, y lo refrendó Núñez de Arce, y lo repitieron luego Valera y Gómez de Baquero. Sin embargo, ese Prólogo ya formaba parte de los Siete Tratados, bajo el título de «El buscapié»; y pasó entonces casi inadvertido...
Es que España se hallaba entonces en toda su cerrazón castellana, casi refractaria al arte y al espíritu de su propia América; todavía faltaba bastante para que Darío viniese y la conquistase, y para que el mismo Montalvo, en sátira póstuma, les ablandase la mollera a los innumerables Aurelianos Fernández Guerras y Orbes que poblaban sus academias y cátedras. Pues hasta hubo académico que recibiera malhumorado y desaprensivo a aquel visitante tan cortés y tan aseñorado que, no tanto por venir de las Américas, cuanto por oler a azufre sus escritos, no le mereció más política que la de abominar en su presencia del espíritu del siglo... Montalvo se vengó, dándole primero tácita lección de urbanidad y decoro, al recibirlo a su turno con miramiento; e inmortalizando luego, en sátira feroz, al devoto erudito que con tantos apellidos, se iba quedando sin nombre.
Núñez de Arce, en cambio, entre los que ha reparado posteriormente el desvío o ignorancia de los más, nos ha dejado del Montalvo de entonces un retrato, romántico de expresión, pero sincero de tono, que por la pátina de la época y por lo desconocido, bien vale la pena de quitarle aquí el polvo del olvido que lo recubre. «Conocí -dice- a este escritor eximio en un rápido viaje que hizo a Madrid, y desde entonces, a pesar de los años transcurridos, no se ha borrado de mi memoria la impresión que en mí produjo. Era un hombre todavía joven, alto y enjuto, de cabello negro y crespo, de frente despejada, cuya serenidad turbaban de vez en cuando ligeras contracciones, quien sabe si a impulsos de algún recuerdo penoso y sombrío. Tenía la coloración mate tan frecuente en las hijos de los trópicos; la palabra lenta y monótona, la boca desdeñosa, nada propensa a la risa, y los ojos brillantes, aunque la mirada vaga e incierta, como si anduviera buscando el camino, aun ignorado, por donde penetrar, siquiera fuese a la fuerza, en las honduras de lo infinito. Sin embargo, bajo aquella apariencia fría y melancólica ocultábase quizá un ser humano atormentado por pasiones ardientes, de voluntad firme y concentrada, receloso, inquieto, enamorado tal vez de un ideal imposible... En una de nuestras entrevistas tuvo la bondad de regalarme su obra más importante, los Siete Tratados. No hay para qué decir, sabiendo el efecto que me había causado la persona de su autor, si leería vivamente interesado el libro... Confieso que sentí no poca satisfacción interior cuando confirmé, al acabar la lectura, el juicio que de él había formado. En aquel cuerpo de criollo, apacible y al parecer indolente, encerrábase un espíritu audaz, impulsivo, como ahora se dice, hasta la violencia, preparado por su cultura para la lucha intelectual y por la energía de su carácter para las luchas de la vida...».
A pesar de algunas amistades así iniciadas, la estada en Madrid debió de serle, en conjunto, algo desapacible a Montalvo; pues, sin que mediaran más visibles razones, volviose a París, no obstante que en Francia la literatura e ideas predominantes le herían en sus gustos más delicados, como no tardaremos en verlo reflejado en su Espectador.
Entretanto había caído Veintemilla. Reconociendo la caída de Veintemilla como efecto en buena parte de las famosas Catilinarias, los liberales ecuatorianos se apresuraron a ofrecer a Montalvo una curul en el Senado. No la aceptó, es claro, como tampoco en mejor ocasión anterior, cuando Barrero. Su natural repugnancia a llenar otro papel que el de censor y guía le mantuvo siempre en la órbita del filósofo militante, que no rehuye el peligro ni la responsabilidad, pero sólo aspira de veras a una autoridad superior de árbitro inmune. Este violento y desapoderado combatiente era, en el consejo y en la acción directa, hombre de justo medio y razonada largueza, cosa incompatible con la feria de vanidades y falsedades de la política.
Pudo, en realidad, regresar en triunfo, pero no triunfante, y más satisfecho de su obra que de la muerte de García Moreno, a quien, si «mató» con su «pluma», no tardó en echarlo de menos para salud o para castigo de su patria amarga. «Para lo que ha sucedido en el Ecuador después de la muerte de García Moreno -decía Montalvo cuatro años más tarde-, yo de buena gana le habría dejado la vida al gran tirano».
Presintiendo lo que había de ser la política de Caamaño, imprevisto sucesor del «sátrapa», derrocado a impulsos de sus remesones hercúleos y sabiendo cómo, no podría llevarlo con paciencia, no quiso regresar, por no tornar a la misma lucha con inferiores. Cansado estaba, y desengañado.
Además, a la llegada de los primeros ejemplares de los Siete Tratados a Quito, el arzobispo Ordóñez, antes de que cundiera el satánico prestigio de seducción de tan elegante y arrebozada «herejía», puso en el Index esa «nidada de víboras, en cestillo de flores». Lanzó su pastoral contra «el escritor que dobla la rodilla ante nuestro adorable Redentor, para darle sacrílegas bofetadas».
Montalvo sacó al punto de su relegado carcaj de guerra la más frenética y certera flecha, y con ímpetu de gozo y rabia disparó la irresistible Mercurial Eclesiástica.
Aún tiembla en la herida, inmisericorde, el flamígero dardo que atravesó mares y montañas y se fue derecho a clavarse en el corazón de la hipocresía frailuna. Fue el último y el más tremendo y el más gallardo de sus arrebatos.
Ante esta burda prueba de incomprensión, Montalvo pensó menos aun en volver. «Así pues -exclamaba-, yo no podría volver a mi patria, ni aun derribado el malhechor Veintemilla, el héroe de las Catilinarias. Si voy solo y en paz, el obispo me señala a la gente que no lee, la engaña con embustes, le dice que soy enemigo de Dios y que le doy de bofetadas a Jesucristo; la enfurece y me hace pedazos por cien manos ajenas, ¡a despecho de mi buen nombre!». Y más de una vez repite: «Yo estoy persuadido de que si el clérigo Ordóñez se propone hacer matar a un liberal, lo hace el día que le da la gana. Él echa su pastoral de muerte: los curas suben a los púlpitos; los capuchinos y los de San Diego se tiran a la calle con cristos en las manos; los jesuitas atizan; los devotos y los frailes de capa hacen repartir aguardiente; el pueblo pierde el juicio, y ¡ay del que caiga en su poder!». Exageración.
O los tiempos han cambiado. El mismo Montalvo, al parar más largamente su mirada en su propia patria, habría hallado un Ecuador liberalizado en parte, gracias quizá a sus enseñanzas, si no a su ejemplo. Y al cabo de cortos años habría visto, -no sé si muy complacido en su fuero interno, en su verdad íntima- que muchas de sus campañas por la libertad habían dado más que su fruto. Sazonado a punto, cuajado sólo de mieles, lo anhelaba él, no turbio y falso. Luchó denodadamente por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por la libertad de cultos. Muchas de sus campañas ya no tendrían razón de ser. Y, de volver a escribir contra los sucesores de Veintemillas y García Morenos, ya no se expondría al destierro y a la persecución. Hoy, sedicientes libertarios, llamándose sus discípulos, -sin su pluma-, insultan, hieren a mansalva. La profesión pública de enderezador de entuertos ha perdido entre nosotros su penacho al perder de su peligro. Mas si holgaran un tanto sus pugnaces virulencias de liberal aherrojado, su espíritu afilosofado hallaría en nuestra perpetua zozobra perenne fuente de meditación.
Los tiempos han cambiado y no sabremos juzgar ahora si la amenaza que pesaba sobre Montalvo se hubiera traducido en ese entonces en asonada a mano armada. La juventud se ofreció a escoltar sus pasos. Pero no quiso exponerse y prefirió quedarse a «morir entre cristianos». Temió que en Quito le negasen sepultura. Quedose, pues, en París para siempre, voluntariamente; segregado de su patria, solo y pobre frente al desierto poblado, a la multitud desierta de la ciudad extranjera.
- V -
La etapa final
En París, 1882-88. El Espectador. Su enfermedad y su muerte
Las privaciones y soledades de la proscripción, Montalvo las ha descrito más de una vez con un acerbo estoicismo en el que no desentona cierto viril enternecimiento. Y si bien es cierto que así dentro como fuera de su país, su vida fue perenne nostalgia de otro ambiente, de otra edad, no por eso dejó de exclamar, con acento en que resuena el eco de íntimas sensaciones: «Yo no estoy aquí (en París) por mi gusto. ¿Cuándo les he dicho que vivo contento? Si alguna envidia tengo en este mundo es la del hombre modesto y tranquilo que vive rodeado de personas queridas, goza de la infancia de sus hijos, los ve crecer y ve romper en ellos la aurora de la inteligencia...; que se calienta al sol de la patria y se refresca a la sombra del techo propio...; que se despierta al son de las campanas de su iglesia, campanas que ha estado oyendo desde niño; que se levanta y vuelve cada día a las ocupaciones que no fatigan y las distracciones que no cansan; amado de su mujer, querido de sus parientes, querido y respetado por sus criados. La hacienda, el caballo, el perro, la vaca, la leche caliente y pura, ¿dónde están?... Si yo pudiera dar los ocho años de Europa de mis tres viajes, aunque no han sido del todo inútiles; si los pudiera dar por cuatro días de felicidad doméstica acendrada, no vacilaría un punto».
Pero Montalvo no era hombre de dejarse roer por la nostalgia. Y acordándose del vagueo y libertad de tiempos no menos infelices, en que sacaba a luz los recuerdos de su erudición errabunda, los caprichos y devaneos de su musa plácida o melancólica, sus contemplaciones de viajero amante de la soledad, reanudó la libre tarea que tan a gusto llenaba sus ocios y tan bien cuadraba con sus dones.
De 1886 a 1888, tres tomitos, de unas 200 páginas cada uno, se sucedieron ufanos: tres manojos de artículos de asunto vario e índole cambiante, semejantes, por su composición diversificada y libre, a los cuadernos, más copiosos, de su antiguo Cosmopolita. El Nuevo Cosmopolita debió llamarlo Montalvo. Apenas lo habría diferenciado del precedente, su actual designio de apartarse ya de todo tema político que recordase sus campañas candentes, aún humeantes. Por lo de más, parecida amplitud de materias; igual libertad de invención, que va del tono jocoso al melodramático; idéntico giro de crónica afilosofada, aplicada ahora de preferencia a motivos de actualidad. callejera.
El título que tomó de la revista de Addison y Steele, no emparenta la suya con la de los dos ensayistas ingleses. Cuán distinta, su manera, de la puritana de Addison, a quien Hipólito Taine definió como el tipo de «predicador laico». Cuentos como «El Pintor del Duque de Alba» o «Fray Miguel Corella», tan del estilo y gusto de Montalvo, melodramáticos a fuerza de pasión pungente y arremolinada imaginación, no, cabría suponerlos en la elegante pero fría parsimonia del pulquérrimo monitor británico, «nutrido de disertaciones y de moral». ¿Dónde en el espectable Spectator estas andanadas de risa hiperbólica, esas charges regocijadas? Porque Montalvo aquí nos quiere probar que «si la alegría no es su humor ordinario, no siempre los suspiros de la melancolía entran con él a importunar».
Para gala y derroche de cortesanía, Montalvo fantasea un baile en que mujeres sudamericanas lucen vario encanto. Alarde enamoradizo, inflamable en su misma casta y risueña voluptuosidad; desfile de bellezas núbiles, espiral sin fin de éxtasis galantes; alarde renovado luego en la descripción de un skating, anhelante ronda de fugaces e inasibles deseos tras el deslizarse de las ágiles patinadoras sobre la nieve; alarde que recomienza al paso de toda gracia o donaire, de todo ardid o peligro en que la mujer ejerce su atracción de indiscernible ángel o demonio. No sería concebible tan morosa delectación en la urbanidad austera y discreto comedimiento de salón, que constituyen la escasa amenidad del moralista sajón, quien pasó sin embargo por el más galano de su raza.
El Espectador de Montalvo no ofrece tan abundante copia de doctrina como la desplegada por el depurador de las costumbres inglesas, sino que aplica a parecido intento la propia y consabida manera suya; y si bien no abunda como Addison en retratos psicológicos ni diálogos de personajes, presenta en forma trascendente a lección moral, aspectos de la vida social en torno. Mas, si de Addison tiene aquí Montalvo cierta templanza interior, acordada ya al paso de sus días de más despejo, débela a su cansancio, que no a índole mansa y serena. ¡Id a echarle el agraz en el ojo, aun al Montalvo ecuánime de esta época! Pope injurió a Addison; Addison replica a Pope con el más benevolente elogio de Pope. La estela del polemista ambateño, aun surcando lejanas aguas de olvido, parece hervir en recuerdos vindicativos, en alusiones intensas.
Tenemos, pues, que Montalvo, no hubo menester modelo, ni lo escogió muy consonante con su natural, ni debió dar ocasión al paralelo tomándole el título y el propósito.
Por propia iniciativa, y con los mismos dones del ya antiguo Cosmopolita, Montalvo fue en su aislamiento uno de los primeros cronistas en castellano. En el comentario elegante, la filosofía imprevista de la novedad fugaz, la evocación del acaecido que hace pensar, fue el precursor de los mejores cronistas de ahora; y en su nativa propensión a elevarlo todo con su primor familiar en el arte del buen decir, destaca entero. De haber vivido en días más cercanos, habríasele buscado para que sus crónicas fuesen ornato y prestigio de diarios multimillonarios. En la América de su época no se estilaba pagar a los escritores como tales. Y Montalvo, no sabiendo depender de nadie, hubo de ser siempre su propio editor.
Montalvo publicó así por su cuenta sus primeras y curiosas crónicas de literatura contemporánea. Eran todavía los albores del naturalismo. Se hablaba con escándalo del Ventre de Paris, de Zola, adaptado al teatro por Busnach. Se controvertía el valor estético de Madame Bovary, de Flaubert. La condición de Montalvo, siempre levantada a sentimientos grandes y simples, se avenía mal con la bajeza de los asuntos, la salaz potencia y la minucia de inventario de fealdades que practicaba el realismo a fuer de veracidad. La tendencia de Zola sublevaba el pudor de Montalvo y encrespa su hombría de bien. Más de sentir es que Madame Bovary le haya apartado de más extensa lectura de Flaubert, con quien pudo congeniar en el amor del vocabulario fastuoso. Y es de creer que su gusto tampoco se compadecería con la premiosa insistencia y el estilo taraceado de los Goncourt. Montalvo no acepta que su ilustre amiga la Pardo Bazán pareciese adherirse al movimiento natura lista. Romántico empedernido, gusta incorregiblemente de lances caballerescos y declara que prefiere los «peligros encantadores y sofismas cultos» de la Nueva Heloísa de su siembre amado Rousseau, a los refinamientos de otro orden de la aguda modernidad buscada por los novadores.
Formado en las perennes disciplinas clásicas, ofrece, en su resistencia de escritor y de hombre a la volandera seducción del día, que él ingenuamente reputaba por monstruosa, un ejemplo de probidad para consigo mismo, que nos impone respeto, y aleja la tacha de incomprensión en homenaje a su alta sinceridad. Nada más servil en escritor provecto que la adulación a «los nuevos», en espera de mentida reciprocidad.
Se acercaba el fin de Montalvo; y su desaparición del escenario de las letras, para él sagrado, coincidía con la invasión de modas y estilos anarquizantes a los cuales tenía que ser refractario.
«Una tarde de la primavera del 88 -dice Yerovi en su pobre ensayo biográfico-, salía Montalvo fatigado de corregir las últimas pruebas (las del último tomo del Espectador)». «La atmósfera tibia y transparente de la mañana había cambiado durante las horas de trabajo. Una lluvia torrencial tomole sin abrigo en el trayecto hasta su casa. Al día siguiente el eximio escritor yacía postrado con dolores intercostales». Un derrame pleural incontenible, a pesar de una punción, y de una dolorosa operación posterior, acabó por infeccionar todo su organismo. El cirujano llamado a intervenir creyó necesario inmovilizar al paciente bajo el cloroformo. «Montalvo replicó que nunca había perdido la conciencia de sus actos y rehusó el anestésico: Usted operará -le dijo- como si su cuchilla no produjera dolor». Según Yerovi, la operación duró una hora: «Consistió en levantar dos costillas de la región dorsal» y profundizar el corte hasta poder dar con el oculto foco de infección. «El enfermo no había dado una queja».
Comprendiendo que el germen de su mal mortal sería inextirpable, Montalvo quiso salir de la clínica, adonde le había llevado la solicitud de unos compatriotas, para volver a su casa. «Quería morir en ella», dice Yerovi. La alta y acompasada cortesía que Montalvo solía desplegar, no sin énfasis caballeresco aun en el trato ordinario y corriente, le dictó, sin duda, como un deber el apercibirse en forma condigna al encuentro con la Inevitable. No es de extrañar, dados sus hábitos señoriles, la solemne escena; y nadie puede menos de mirarla como prueba de ánimo entero, que agranda la figura grave del luchador moribundo.
Trasladose, pues a su casa. «Por la tarde aseguraba estar mejor. Sólo siento -dijo a Yerovi- que toda la vida se concentra en mi cerebro. Podría componer hoy una elegía como no lo he hecho en mi juventud...». Dos días después Yerovi llegaba angustiado al número 26 de la calle Cardinet, para informarse de las horas de la noche en que no había estado al lado del enfermo. Cuenta que lo encontró, no sin gran sorpresa, «vestido de frac». «Puede que motive su atención ver me del modo cómo me encuentra. El paso a la Eternidad es el más serio del hombre. El vestido tiene que guardar relación...». Añade que «hizo al amigo algunas confidencias», y que como postrer pedido añadió: «Usted volverá pronto a la patria. En la última carta dije a mi hermano, y de no haberla recibido, repítale, que en los días de mi enfermedad, ni Dios ni los hombres me han faltado». Y que volviéndose a una doméstica de su confianza «te pido -le dijo- no olvides mi encargo. Un cadáver sin flores me ha entristecido siempre».
Aquel día, 17 de enero de 1889, expiró Montalvo3. Para subrayar más amargamente el contraste entre el hombre suntuoso y su muerte pobre, como su vida, Rufino Blanco Fombona completa el cuadro añadiendo: «Le llevaron cuatro claveles; en invierno en París y por cinco francos, no le podían tapizar el aposento de rosas y lirios...».
Así murió, pobre y solemne, en su triste estancia de proscrito, uno de los más arrebolados y fieros escritores de América.
El sufrimiento, largo, había lenificado esa alma tormentosa, cuya suavidad recóndita no siempre rebalsó en forma de mansedumbre. Impone ver a aquel hombre relampagueante apagarse así, domada su rebeldía ante el destino común, superada su soledad al sucumbir sin reproches ni sobresaltos.
Leyendas flotan todavía sobre sus cóleras, como la niebla indecisa sobre el cráter mal apagado de sus volcanes nativos. No las flechas ni su blanco, sino el arquero y su gallardía, interesarán siempre. Sus cóleras ya no fueran si no frío paisaje de lava, si el secreto vital del gran arte y el aliento de un gran espíritu no las convirtiesen en hervor constante de admiración y entusiasmo en el pecho de todo americano, orgulloso de que un genio hecho a imagen y semejanza del Continente bravío, haya sabido verter en aquellas cláusulas de ritmo numeroso y altivo, sentimientos que tradúcense por doquiera en dechados de alma bien puesta y maestría acabada.
- VI -
Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes
Muerto Montalvo, volvió a la luz con la publicación póstuma de su Ensayo de imitación de un libro inimitable. Y es este el lugar de hablar, si bien brevemente, de sus singulares Capítulos que se le olvidaron a Cervantes.
«Daríasele del sandio, daríasele del atrevido», a quien, después del admirable prólogo en que Montalvo explica la intención de su obra, creyera acaso necesario explicarla más largamente. Lo esencial, dicho queda, a lo grande, por Montalvo mismo, con esa su orgullosa modestia con que magníficamente se acusa, se excusa, se exalta y por fin se decide. La obra ni el propósito habían menester defensa alguna. Pero este singularísimo «Buscapié», como llama el autor a su introducción, vino a constituir el más gallardo y superabundante cortejo de razones y elegantes discreteos con que se haya justificado un libro que por sí solo se bastaba.
Montalvo no podía desconocer por cuán alta vocación era llamado a esta empresa. A quien conozca un tanto la índole de su genio, ha de parecerle como inevitable en el orden de las atracciones espirituales el que Montalvo hubiese acometido, y no tan solo en alarde de saber y de ingeniosidad, sino como trasunto de su idealismo, de su sentido y conciencia del honor, de su instinto de justicia, de su condición moral, la imitación del dechado más caro a sus predilecciones de escritor y de hombre.
Todo le llevaba a ella. «Ensayo o estudio de la lengua castellana», dice él mismo. No es desde luego sistemática reconstrucción del habla de Cervantes, ni cuidadoso y sapiente empleo de solo palabras y giros de la época. Donde otro hubiera emprendido obra retrospectiva de gramático o de purista arcaizante, Montalvo se mueve con el señorío y libertad de quien se halla en su elemento, hablando su lengua nativa. Prosa de suyo cervantesca, la prosa de Montalvo reclamaba, para completar la ilusión de su edad de oro, un asunto contemporáneo, una materia condigna; de este modo aparece aquí como respirando aire propicio, en medio de objetos, ideas y sentimientos familiares a su alcurnia espiritual, en medio de hazañas, lides y preseas propicias al decoro de su rango.
Su lengua se presta al boato señoril, al énfasis noble, al ademán de cortesanía y rendimiento caballeresco; ¡y cuán bien le va toda aquella ciencia de la caballería, aquel entender en códigos, tradiciones, heráldica y protocolo de las andantes! ¡Con qué visible deleite y cuán donosa maestría remueve y vierte el tesoro de su erudición anticuada y sonriente!
Pero esta lengua en que se miran y confunden los más preclaros modelos, no es la de Cervantes solo. Es la lengua, el estilo de Montalvo, adecuados a materia cervantina. Son el estilo y la lengua de los Siete Tratados y de la Geometría Moral. A sí pues, si en otras obras, antes y después, usó Montalvo esta manera de decir, no es únicamente por ensayarla por lo que emprendió la imitación del libro inimitable.
«Que ha compuesto (el autor) un curso de moral, bien creído lo tiene», dice él mismo. Desarrollando en lengua numerosa puntos y ejemplos de moral, y en especial de la moral caballeresca, en que se remira la suya propia, despliega aquí a sabor, al par que sus elegancias de letrado, su gusto más eminente. «Escritor cuyo fin no sea de provecho para sus semejantes -dice aquí Montalvo-, les hará un bien en tirar la pluma al fuego: provecho moral, universal; no el que proclaman los seudosabios». Por la boca de don Quijote salen aquí, en dicción remontada y altisonante, esas consideraciones en que finca la virtud del libro, y en que se complace la hombría de bien del imitador. Entonados por el ideal caballeresco, los nobles lugares comunes de la moral tradicional y castiza cobran sabor original y alma nueva en los labios y en las acciones del nuevo Quijote, que las vivifica y exalta con su ingenuidad heroica, su candor sublime y sus visiones de iluminado.
«Si fue el ánimo de ese hombre (el autor) componer un curso de moral, según que él mismo insinúa, ¿cómo vino a suceder que prefiriese la manera más difícil?», se pregunta Montalvo.
Es que, por encima del artista amante de nobles formas, gustaba a veces de representarse como una especie de magistrado o senador romano, togado de solemnidad y prosopopeya, de sacerdote o de augur, envuelto en la majestad de la oratoria sagrada. Tentado estuvo pues con frecuencia de componer algún tratado elocuente en que la gravedad y la grandeza de alma campeasen solas.
Pero poseía, y en igual o mayor grado que aquel don solemne, el don de la invención burlesca, de la risa enorme, del énfasis serio en broma, de la bufonería épica y la ironía trascendental.
En la ficción de don Quijote concierta por modo admirable, con arte superior e innato, este doble poder de su ingenio. Ha visto y cogido en su punto la gracia cómica del Quijote, al propio tiempo que su grandeza. Así pudo con el mayor tino llevar al triste caballero a nuevas aventuras, de donde saldría, como es de rigor, vencido, pero invencible.
Si a la lectura del Quijote a todo lector le acaece lo que al mismo Cervantes al componerlo; si de la burla y la risa que al principio inspiran don Quijote demasiado loco y Sancho demasiado cuerdo, se pasa insensiblemente a la conmiseración, a la simpatía, a la amistad más viva y más humana, este afecto en Montalvo fue decisivo. Para Montalvo, anterior y mayormente que para Unamuno, el insistente y machacón autor de una Vida de Don Quijote y Sancho, los héroes cervantinos por antonomasia existieron de verdad, fueron personajes vivos y efectivos. Montalvo ve a don Quijote interviniendo entre personas reales, en cosas locales, y tras la verdad falaz de la verdad aparente, descubre la más verdadera verdad de su alucinación.
Indígnase Montalvo porque Avellaneda, el falsario del segundo Quijote, vilipendia a su querido don Quijote; y se duele de que Cervantes mismo lo haya escarnecido en cierto pasaje. Montalvo le preserva de todo trance en que se degradara; y si bien lo expone a las burlas, palos y azares anexos a la andante caballería, nunca desmiente el culto delicado e íntimo que le profesa. La ironía de la ficción esparce así, sobre las hazañas más tremebundas y los discursos más jocoserios, no ya «la risa del albardán», sino una sonrisa cordial, todo ella de inteligencia y de simpatía, en connivencia sabiamente implícita con la del lector. El héroe insano le divierte con sus locuras, le cautiva con su nobleza y sabiduría.
Montalvo hizo del Quijote su escuela asidua. Lo supo casi de memoria, desde temprano. No necesitó releerlo para nutrirse de él, en su «soledad sin libros». Lo llevó al destierro, no consigo, en sí. ¿Quién mejor que Cervantes para consejero de su adversidad? Pero Montalvo, más que cervantista, fue quijotista.
La congenial simpatía le reveló el secreto viviente, el encanto humano de la grandeza y de la miseria de don Quijote: así pudo resucitarlo en cuerpo y alma, sin profanación. Antes que imitación o reproducción mecánica de la obra maestra, la suya es como si dijéramos natural desenvolvimiento y continuación de la vida infusa en el original y captada aquí con el amor lúcido de quien se sintió poseído por la evocación inmortal.
Montalvo extiende su simpatía al buen escudero Sancho, de quien no hace el glotón voraz, sino el servidor cariñoso que en el fondo siente la fascinación de la grande alma de su amo loco, niño grandioso que necesita de su cuidado.
El Sancho abominable es el precavido y seguro, el que no abandona su casa por seguir a ningún caballero errante, antes le deja ir solo, le descorazona y luego le calumnia. El buen Sancho llena una misión ideal con servir fielmente a su señor, cuya locura comparte a pesar de todos sus refranes. Hay un quijotismo en Sancho, que prefiere la vida, para él absurda pero vagamente gloriosa, tras de don Quijote, al puchero tranquilo junto a Teresa y Sanchica.
La filosofía de esta ficción reside, en mi concepto, no sólo en el contraste de las figuras, don Quijote y Sancho, sino, sobre todo, en el contraste de la cordura de las palabras y la locura de los actos, no únicamente de don Quijote, más también de Sancho.
La interpretación afilosofada del quijotismo, que se explaya en «El Buscapié» y se entrelaza al relato de los sesenta capítulos, no empece la libertad y vivacidad con que el fabuloso y real caballero prosigue sus aventuras. Por más que el fin de Montalvo haya sido ante todo el de disponer un libro de moral, estos capítulos son una fantasía llena de realidad y de realidades, una admirable novela, la primera quizá en mérito y de una de las primeras en tiempo, de la literatura hispanoamericana.
Si en todos los escritos de Montalvo el escritor y el hombre marchan de consuno, aquí tenemos su imagen de cuerpo entero más acabada. Este su airoso esfuerzo le muestra en la integridad y madurez de sus dones. Ni aun aquí, ni en esta obra del más libre solaz, del más desprendido recreo mental, ha podido renunciar a ninguna de sus tendencias. Declara él mismo haber tomado de la realidad circunstante, para castigarlos con la sátira, velada apenas por la ficción, personajes y acaecidos en los cuales su espíritu justiciero o vindicativo hallaba de qué reírse épicamente. De tal suerte que el hombre, el polemista de siempre, está aquí, en el indefectible caricaturista, detrás del filósofo despejado y del idealista magnánimo.
Quiénes sean estos personajes, importa poco: el averiguarlo tendría apenas una importancia local, anecdótica y ya pasada, de curiosidad lugareña. Además, tan genéricas son y vagas las alusiones, que no imprimen carácter a la obra. Lo esencial en ella es la admirable interpretación y prolongación natural de don Quijote y Sancho, por donde el interés de su lectura es universal. Así lo entendió el autor, quien, según se sabe por confidencias del mismo a un amigo, había quitado de los Capítulos, años después de escritos, buen número de fisonomías transparentes y de personalidades alusivas, borrando, enmendando, cambiando nombres, perdonando. Y cuando dice: «Hemos escrito un Quijote para la América española, y de ningún modo para España», entiéndese que lo dice por modestia o por escrúpulo que habría calmado en él la acogida que reservaban a su intento españoles como Valera, Núñez de Arce y otros. Pero a la verdad, nada tiene, ni en los personajes, ni en el ambiente, ni en el paisaje, de peculiar a la América. A lo más, así como Flaubert veía en las páginas del Quijote «los caminos españoles», a pesar de que en ninguna parte están ahí descritos, así puede el lector sentir o circular aquí, en tal cual escena, un airecillo de sierra ecuatoriana. Es lástima quizá, que Montalvo no haya pensado de veras darnos el don Quijote de América o por lo menos el Tartarín de los Andes. En cambio su don Quijote es el mismo don Quijote de la Mancha redivivo. ¿Cómo quejarnos?
Para llenar los ocios de la deportación, Montalvo hubiera podido recrearse en otro don Juan de Flor, ese especie de Juan Tenorio tan novelesco como el que compuso brevemente por otro lado, a imagen y semejanza de un singular e inédito don Juan Montalvo. Pues no dejó nunca de seducirle el byroniano prestigio de la seducción y el rapto, la poesía de la nefasta beldad del mal y de la pasión: tornasolados reflejos de ese imaginativo encendimiento amatorio quedan en muy curiosas páginas suyas. Pero, a pesar de la nostalgia con que recordaba a los Manfredos y los Childe Harolds, la casta y enamorada silueta del Caballero de la Triste Figura le llevó tras sí con más hondo arranque. De aquestas dos prototípicas encarnaciones: la de don Juan y la de don Quijote, de temple viril no tan contradictorio como parece, cuadraba más, a la generosa y combativa naturaleza de Montalvo, la del desfacedor de agravios. Con ambas soñó alternativamente su romanticismo. Pero Montalvo, tenía indiscutiblemente más de don Quijote que de don Juan. «El que no tiene algo de don Quijote, no merece el aprecio ni el cariño de sus semejantes», decía él mismo.




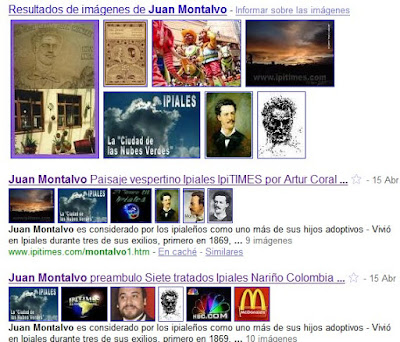
2 comentarios:
pero vea, joven, ayo sigo convencido, convencidísisimo, que lo de las nubes verdes era una ironía... una muy diplomática ironía....
que teienes que ver con las nubecitas que van dejando los caballitos de las carretas de caballos.... que dejan todo verde... con una forma muy bonita ....
Publicar un comentario